La Restauración en León, una tierra dominada por sus caciques

El modelo canovista constituye uno de los momentos más estables de nuestra reciente historia. Su Constitución tuvo una vigencia real de 47 años (de 1876 a 1923), la misma longevidad que ahora tiene la actual, de 1978. Trató de evitar males del pasado como el pronunciamiento y establecer un sistema político estable. Sin embargo, el entramado ideado por Antonio Cánovas del Castillo impuso la consolidación de prácticas políticas que desbordaban el marco electoral establecido con anterioridad. Longevo, pero fraudulento.
El turno pacífico del bipartidismo –conservadores y liberales– exigía una corrupción electoral más profunda y sistemática que la practicada en el periodo isabelino.
Los nuevos protagonistas, los prohombres de las provincias y la nación, ensancharon esta práctica ilícita, sin apenas recibir críticas al principio, pero acabando por convertirse en inviable al final de sus días. Esos caciques eran en la provincia leonesa los Quiñones de León, el marqués de Inicio, Laureano Casado Mata, Gabriel Fernández Cadórniga y Antonio Molleda, entre otros.
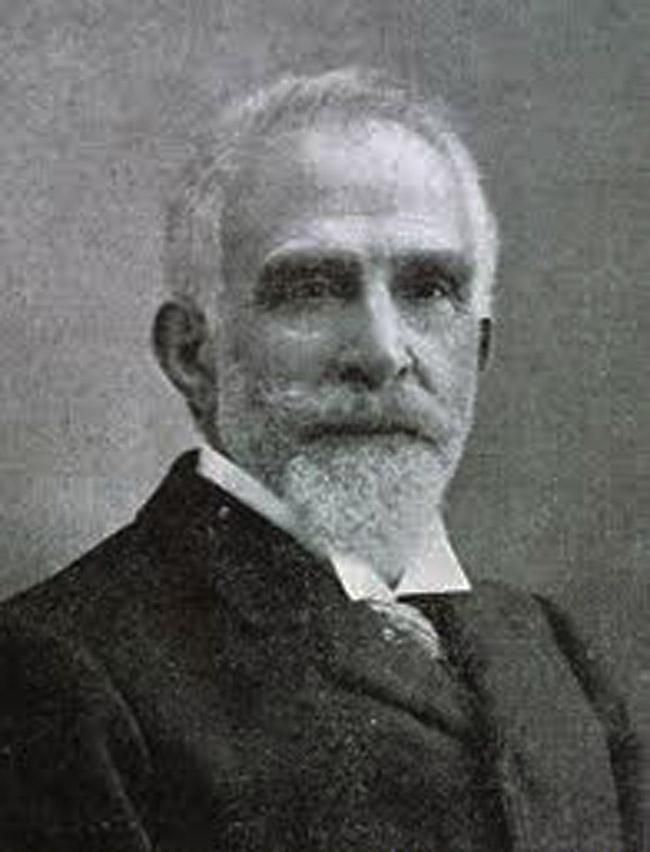
De cualquiera de ellos el historiador leonés Carmelo de Lucas podría construir una biografía repleta de datos que perpetúan el fraude oficial. Representando al disidente republicanismo, defendía su candidatura Gumersindo de Azcárate, separado de su cátedra en Madrid y crítico con el sistema implantado. Este leonés republicano desmenuzó en las páginas de El Porvenir de León la floja moralidad de unas elecciones que ya estaban reservadas de antemano, pues se «cocinaban» las listas previamente y se asignaban resultados a conveniencia.
Irrumpen en escena liberales y republicanos
Bajo la figura de Práxedes Mateo Sagasta se acogieron los leoneses del 'fusionismo' liberal, el otro partido que competía con el de Cánovas. Entre ambos se apuntaló la monarquía de la Restauración. Figuraban inscritos en aquel liberalismo provincial Dámaso Merino, Pío Gullón, Emilio Pérez Villanueva, Juan Piñán y demás. El partido sagastino estaba divido en León, por ambiciones personales más que ideológicas, igual que lo estaba el republicanismo que había sobrevivido a la Primera República, formando islotes de poder en un mar de caciques fieles al modelo turnista. Eran los caciques –locales y comarcales– los que engrasaban la maquinaria electoral, individuos que por su prestigio, fortuna o preponderancia en el grupo ejercían un poder que hoy calificaríamos de abusivo o explotador.

Desde 1875 hasta final de siglo, hubo ocho convocatorias electorales, que en León se resolvieron mayoritariamente a favor de los conservadores, tanto en el Parlamento como en la Diputación Provincial. Tras la muerte de Alfonso XII en 1885, Sagasta volvió al poder y las elecciones del año siguiente resultaron muy reñidas en León, irrumpiendo en escena el republicanismo, lo que suponía una grieta del modelo político en el distrito de la capital, mientras que los liberales llegaron a obtener seis escaños en la provincia. Comenzaba así una fuerte implantación de líderes liberales y republicanos, equilibrando el juego de fuerzas que había caído, hasta ahora, del lado de los conservadores de Cánovas.
Una práctica endiablada, pero efectiva
El partido gobernante siempre ganó las elecciones en la provincia de León. Era una máxima aceptada por casi todos. El número de votos conseguidos por uno u otro partido hacía despuntar la influencia personal de los candidatos y la red de clientelismo político en sus respectivos distritos.
León era una provincia de preeminencia rural y población analfabeta, una sociedad desvertebrada, con un fuerte retraso, bajo centros de decisión urbanos. Las redes clientelares se extendían por su territorio y no se reparaba en los programas políticos sino en los favores individualizados. Los pueblos leoneses votaban porque esperaban mejoras en sus montes y caminos, en sus ferias, en obras de infraestructura que los sacara de la miseria y el aislamiento. Llegaban estas redes hasta el último pueblo de la comarca, siguiendo una estructura piramidal, cuya base la formaban los votantes y en cuya cúspide se situaba el Gobierno y luego el rey.

La imagen de un cacique a caballo, con una urna y un pellejo de vino en sus alforjas, camino de un pueblo entre montañas, se acerca bastante a aquella realidad. Llegaba a la escuela del pueblo y solicitaba a su maestro/a el local para instalarse durante toda la mañana. Hacía que se tocaran las campanas y en poco minutos acudían los hombres del pueblo. Se saludaban, hablaban de sus cuitas, de la cosecha, del precio del ganado, de las ferias, de las posibles obras de mejora… En medio de la improvisada reunión, el cacique abría el pellejo y les convidaba a unos vinos para suavizar asperezas. Luego, instalaba la urna, constituían la mesa y señalaba la conveniencia de votar a uno u otro candidato, según conviniera. Los resultados solían coincidir taxativamente con la propuesta del cacique. Sólo faltaba firmar el acta y volver dentro de cuatro años, para la siguiente elección.
Una cadena de influencias
Por las listas electorales de León pasaron diputados de renombre, algunos durante un cuarto de siglo, como Eduardo Dato, el marqués de Cubas, Romero Robledo, el marqués de Retortillo, Ramón de Campoamor…
Cogían un distrito electoral y no lo soltaban, convirtiéndose en ilustres «cuneros» de la política leonesa, o sea, los que inclinaban la balanza oportunamente para que gobernara el partido que tocaba en el turno a seguir. El resto de la labor corría por cuenta de los caciques de cada distrito.

Joaquín Costa lo llamó “oligarquía y caciquismo”. El sistema llegó a activar todos los resortes a su alcance, falseó la voluntad de los votantes y acabó facilitando unas cómodas mayorías. En las zonas rurales funcionaba bien; en los ambientes urbanos costaba más. Previamente a unas elecciones, se elaboraban las listas y se encasillaban los distritos que resultaban más predecibles, pues siempre salía triunfante el partido convocante. La cadena de corrupción consistía en atar bien sus eslabones y saber quién tenía más apoyos e influencias para ser elegido según las leyes del turno: ahora yo, luego tú.
La serie de influencias comenzaba por la base, con los caciques locales, para asegurar el voto de un distrito y llevar al Parlamento a su candidato. La suma total era la que formaba los gobiernos del turnismo. Todos contribuían al proceso: jueces municipales, capataces, prestamistas, rentistas, delegados gubernativos, empresarios con empleados en nómina y lo que se necesitara.

Cuando el ambiente resultaba más hostil, se llegaba a suspender el poder del ayuntamiento, se concedían atribuciones especiales a algún alcalde o juez, se procedía a la denuncia de algún vecino díscolo, se consentía la proliferación de agentes gubernativos, se ofrecían mejoras de carreteras y fondos para superar calamidades, plagas o catástrofes: la mayoría de las ofertas y promesas no se cumplían.
A estas prácticas había que añadir otras más forzadas, como la intimidación, el falseamiento de actas, la difamación, la compra de votos, multas, actos violentos, votar por los muertos cuando el censo no estaba actualizado o dar un pucherazo a conveniencia.
Muchos desconocían la perversión del sistema, otros lo sospechaban, los más callaban y los protagonistas actuaban. La farsa se completaba con el reparto del botín de los cargos públicos entre adictos, extendiendo la adjudicación desde puestos oficiales hasta los empleados de estancos y peatones de cartería. El rosario de favores podía resultar muy imaginativo, de hecho la literatura está plagada de episodios con esta temática. Clarín en su Regenta explicaba cómo funcionaba el sistema en Vetusta:
El marqués de Vegallana era en Vetusta el jefe del partido más reaccionario; entre los dinásticos; pero no tenía afición a la política y más servía de adorno que de otra cosa. Tenía siempre un favorito que era el verdadero jefe. El favorito actual (¡Oh, escándalo del juego natural de las instituciones y del juego pacífico!), ni más ni menos que don Álvaro Mesía, el jefe del partido liberal dinástico. (…) Como un jugador de ajedrez que juega solo y lo mismo se interesa por los blancos que por los negros, don Álvaro cuidaba de los negocios conservadores lo mismo que de los liberales. Eran panes prestados. Si mandaban los del marqués, don Álvaro repartía estanquillos, comisiones y licencias de caza (…); pero cuando venían los liberales, el marqués de Vegallana seguía siendo árbitro en las elecciones, gracias a Mesía, y daba estanquillos, empleos y hasta prebendas. Así era el turno pacífico en Vetusta...
En León pasaron a la opinión pública pugnas encarnizadas de candidatos, como la que mantuvieron Antonio Molleda y Fernando Merino, una gresca de gallos que duró décadas. Eran disputas que podían acabar en duelos violentos. Al alcalde de Éscaro lo arrojaron al río Esla y en El Bierzo, como signo de escarnio, cortaban las orejas de las caballerías de los votantes de oposición. También hubo tiros, refriegas con armas blancas y peleas de baja estofa. Cuando había armonía, abundaban regalos de trigo, concesiones de estanquillos, rentas de tierra, permisos de recolección, caza y pesca, concesiones de bosques y leña, etcétera.
A veces, un distrito quedaba bien copado por un candidato y el contrario se tenía que buscar otro. Fue el caso de Molleda, que en su pugna con Merino perdió el distrito de La Vecilla y se vio obligado a peregrinar al de Astorga, hasta que el Gobierno le habilitó el de Riaño. Tampoco faltaron nepotismos entre los Gullón, los Quiñones de León, Manuel García Prieto (yerno del influyente Eugenio Montero Ríos), los Alonso Castrillo o los poderosos Merino.
El sistema político que comenzó en 1875 se quebró al llegar la dictadura de Primo de Rivera, en 1923, pero el caciquismo como elemento influyente en la sociedad rural siguió perviviendo. Apenas sufrió cambios con la República y continuó acaparando puestos intermedios con el franquismo. Sólo con la modernización, la transparencia electoral y el progreso social se ha ido disolviendo la casta de caciques, tan significativa de lo que ha sido un ambiente rural atrasado, inculto y sometido al capricho de sus cabecillas.



